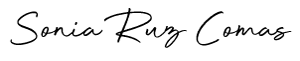Poco antes de morir, Rosalía de Castro (1837-1885) pidió a su hija que abriera la ventana. Quería ver el mar. Ese mar rugiente y embravecido de Galicia, de sempiterno color ceniza que, sin embargo, era imposible de ver desde su casa de Padrón. Pero ella quería verlo, como si la paz de la partida definitiva solo pudiera conseguirse a través de sus aguas. El mar como nacimiento y como muerte, el mar como cuna y como sepulcro.
¿Qué le dijo su hija? ¿Acaso se negó a abrirla? ¿Le explicó tal vez que lo que ella deseaba contemplar, justo antes de cerrar los ojos (para llevarse un recuerdo a la eternidad, tal vez), estaba muy lejos de allí? ¿O abrió la ventana, simplemente?
Rosalía de Castro y el mar. Dos seres que se confunden y se mimetizan, se alientan y enmudecen, se nutren y se torturan mutuamente. Es imposible entender uno sin el otro o, al menos, no es posible comprender a Rosalía sin el mar, ese espejo eterno al que siempre se asomó para vislumbrar pedacitos de muerte desde el mirador de la vida. Una vida que, por otro lado, nunca apreció demasiado. No; su espíritu estaba más allá de lo real, más allá de lo telúrico y de lo tangible. Su espíritu estaba con los vapores del mar y con las estrellas.
Hija ilegítima de un cura rural, Rosalía de Castro vivió con el estigma de bastarda grabado a fuego en su alma. Es por ello por lo que los personajes de su obra más conocida, La hija del mar, son seres desarraigados y errantes, como ella misma. Teresa, la joven madre que pierde a su hijo (ahogado en el mar, no podía ser de otra manera) y que, por cierto, lleva el mismo nombre de aquella madre, amante de amores ilícitos con un sacerdote (a la que la sociedad gallega no pudo ni quiso perdonar), es una mujer desamparada, que vive solitaria en una cabaña encaramada en la cima desolada que domina un recoveco de la Costa da Morte. El mismo día que su hijo perece a merced de las olas, los marinos le traen un bebé, una niña, a la que han encontrado en las rocas de la playa. La niña es huérfana, como Teresa. La niña está sola, como Teresa. Es inevitable, pues, que estos dos seres se unan en esa existencia casi fantasmal que Rosalía nos retrata magistralmente en la novela.
Teresa vive pero no vive. Está obsesionada con el regreso de su esposo, que la ha abandonado. Cada día se acerca a la playa para contemplar el horizonte, con el corazón en un puño, esperando ver aparecer en la lejanía una vela que indique la vuelta del prófugo. Pero nunca viene, y la niña, ese bebé que ha criado como si fuera suyo, crece y llega a la adolescencia.
El mar está siempre presente en La hija del mar, por supuesto. Es el mar el que da de comer a los paupérrimos pescadores de la Costa da Morte; es el mar el que se los traga y los mece en su seno de tinieblas, como una cuna renacida. Y es el mar el que devora también al hijo de Teresa y le entrega, a cambio, aquella niña de cabellos de oro y belleza sobrenatural, poseedora de un terrible secreto que ni Teresa ni Esperanza, la niña, son capaces de imaginar. Este secreto, sin embargo, será el que cierre el telón de los acontecimientos; de nuevo, claro está, entre la espuma del mar.
El mar como dador de vida (el encuentro del bebé), el mar como verdugo (cementerio de cadáveres sacrificados entre sus olas), el mar como esperanza y futuro (Teresa que acude a él a observar la lejanía), el mar como destino. El verdadero protagonista de la novela no es la pobre Teresa, ni la desgraciada niña que acoge (la «hija del mar» del título), sino el mar mismo, la profundidad abismal que es, a un tiempo, alfa y omega.
Rosalía de Castro es una auténtica poeta. Nada sale de su pluma que no sea belleza pura, cristalina, de impecable trasluz, fruto de un alma igualmente singular y pura. Sin embargo, a ratos, este lenguaje poético se nos antoja excesivo y ralentiza el relato. Esta «fuerza de las entrañas», que tanto bien hace a un poema, desmejora en este caso la calidad de la prosa. Recordemos que Rosalía escribió este relato en 1859, cuando contaba solo veintidós años. La ingenuidad excesiva de algunos pasajes así lo delata. Y eso, a pesar de que el argumento está preñado de una denuncia contundente, tanto de las condiciones de vida de los pobres seres del mar como de los abusos de los poderosos. Un abuso contra el que, por cierto, la escritora siempre se manifestó.
Puede que, de haber sido escrito a una edad más tardía, La hija del mar hubiera sido perfecta. Pero qué más da. Debemos tomar el relato tal y como Rosalía lo creó, con toda esa ingenuidad latente que sueña con mundos mejores y se lamenta del que le ha tocado vivir. Al fin y al cabo, no está tan lejos este sentimiento del que me impulsa, a mí misma, a escribir ciertas cosas. Es un soñar en un Edén, en un paraíso perdido, que no siempre se encuentra en la tierra. A veces, solo está en la literatura. O en el mar.

Foto: Portada de la primera edición de La hija del mar, publicada en Vigo en 1859 (fuente imagen: wikipedia).